
LA LEYENDA ÁUREA EN LA ESPAÑA POSFRANQUISTA
Julián Marías, uno de los pensadores más importantes españoles del siglo pasado (después de Miguel de Unamuno y José Ortega y Gasset), representa en el capítulo XV de su España inteligible (2002), la llamada conquista y colonización de América en los términos en que lo hizo durante el franquismo el historiador Ramón Menéndez Pidal; o sea, como si hubiera sido una epopeya heroica protagonizada por personajes homéricos quienes tenían como objetivo difundir el cristianismo e incorporar a pueblos bárbaros a la civilización occidental.
El filósofo presenta la “expansión” europea de los siglos XV y XVI como un acontecimiento histórico generado por una supuesta pasión renacentista, la que habría empujado a las naciones europeas a descubrir nuevos horizontes, una pasión que en ese entonces habría dominado de manera singular a los habitantes de la península Ibérica.
Marías, al igual que Menéndez Pidal, niega que haya habido razones económicas para que el reino de Portugal y el castellano organizaran las exploraciones a través del Atlántico. Pero no explica porqué entonces estalla una guerra en 1475 entre estos reinos cristianos, una guerra a la que puso punto final cuatro años más tarde el Tratado de Alcáçovas en el cual los dos reinos se reparten el Atlántico por primera vez y bajo la bendición del papa Inocencio VIII.
Este acuerdo traza un paralelo a la altura de las islas Canarias, lo que significa que los castellanos podrán explorar y conquistar las tierras que estuviesen al norte de esa línea, y Portugal podrá continuar navegando hacia el sur explorando la costa africana. Aparte de establecer la paz entre los dos reinos, el Tratado reparte los territorios en disputa: Portugal se queda con Guinea, Madeira, las islas Azores, Cabo Verde, Elmina y Flores mientras que al reino de Castilla se le reconoce la soberanía sobre las islas Canarias.
Si no fueron motivadas por intereses económicos las exploraciones que realizaban estos reinos, cabe preguntarse por qué los castellanos exterminaron prácticamente a la población de las islas Canarias o por qué Portugal estableció puestos comerciales en la costa africana e inició el tráfico de esclavos hacia Europa.
La llegada de Colón a Las Antillas en 1492 desató un nuevo conflicto entre los dos reinos cristianos, dado que las tierras halladas por el marino genovés estaban al sur de la línea trazada por el Tratado de Alcáçovas; por lo tanto, los portugueses tenían derecho de conquista sobre los territorios comprendidos desde el sur de América del Norte a la Patagonia.
Con el fin de evitar una nueva guerra entre dos reinos cristianos, Fernando el Católico pidió la intervención del nuevo papa, Alejandro VI, quien en realidad se llamaba Rodrigo Borgia, probablemente el “vicario de Cristo en la tierra” más corrupto y execrable de la historia eclesiástica. Uno de sus tantos hijos “naturales”, Juan Borgia, llevaba el título de duque de Gandía y se había casado en 1493 con María Enríquez, prima del rey castellano.
Sea como fuere, en la villa de Tordesillas y con la intervención de Alejandro VI, se firmó el 7 de junio de 1494 el Tratado que despojó a Portugal de los derechos que le otorgaba el anterior acuerdo estableciendo una nueva división del Atlántico, es decir, un meridiano, que concedió al reino de los RR.CC, las regiones que en adelante se descubriesen al oeste de dicha línea y, para Portugal, las que se encontrasen al este. Pero esta línea no solo dividió las aguas del Océano Atlántico sino que, por error o ignorancia, también atravesó una parte de tierra firme. De ese modo, Portugal pudo ocupar “legalmente” lo que hoy llamamos Brasil.
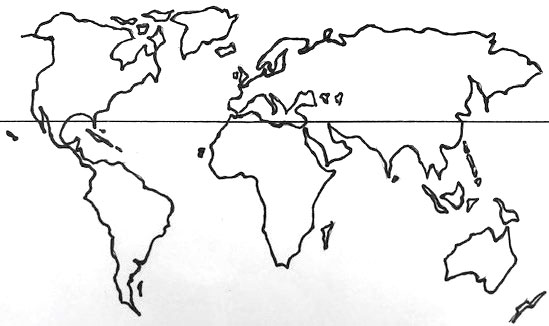

Ahora bien, la rotunda afirmación —de Marías y de otros historiadores— de que no hubo razones económicas para impulsar las exploraciones y “descubrimientos” es desmentida por los documentos de la época. Así, por ejemplo, en las Capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de 1492 entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón se especifican las condiciones económicas de la expedición y se otorgan grandes privilegios al navegante genovés. Colón es nombrado Almirante Vitalicio de las Mares Océanas, y se le concede también en forma vitalicia y hereditaria el título de Gobernador y Virrey de cuantas tierras descubriera. A Colón le correspondería una décima parte de las ganancias netas que produjesen las riquezas por él encontradas. Y también el derecho a contribuir con una octava parte en futuras expediciones así como el correspondiente derecho a obtener la octava parte de los beneficios.
La monarquía católica, que entonces no podía imaginar el resultado asombroso de la empresa iniciada por el marino genovés, no cumplirá con este contrato. Colón perderá gran parte de sus privilegios y beneficios y habría de morir sin llegar a saber la enorme trascendencia de su travesía atlántica.
Como también está documentado, Colón logró a duras penas reunir una tripulación mínima para su primer viaje y, de ahí que tuvieran que reclutar presidiarios. Entre los ochenta y siete marinos identificados había intérpretes de hebreo y de árabe, cuatro con una condena a muerte, pero ningún sacerdote. El origen de los tripulantes indica que esta expedición no se realizó con la intención de difundir el cristianismo; así también ha quedado explícita la empresa mercantil en el cuaderno de bitácora del marino genovés, y en las cartas que Fernando e Isabel dirigieron a príncipes y autoridades de Oriente presentando al Almirante.
En el segundo viaje colombino, si bien viajaron algunos eclesiásticos, la mayoría de la tripulación estaba compuesta por una hueste de guerreros con los cuales se trató de garantizar la posesión de los territorios ocupados. Sin embargo, en el texto de Marías no aparece duda alguna de cuál había sido el motivo principal de la empresa colombina. Por ello advierte a los lectores suspicaces que el descubrimiento y conquista de América no fue buen negocio para los que lo realizaron. Y afirma que los descubridores y conquistadores hicieron pésimo negocio: los más murieron, y los supervivientes, quedaron en la pobreza.
Según Marías, los propósitos de los invasores eran puramente idealistas. Y nos asegura que los padecimientos experimentados por aquellos aventureros hoy parecerían increíbles. En esta representación de los hechos, ni la codicia ni la ambición de obtener beneficios materiales constituyen una explicación suficiente: lo decisivo habría sido el espíritu de aventura, el deseo de realizar hazañas extraordinarias y el orgullo de pertenecer a una minoría capaz de grandes cosas. E insiste en la idea de que el objetivo era difundir el cristianismo.
En el ensayo del celebrado filósofo los europeos aparecen como los únicos capaces de construir la Historia. De ahí que reafirme la idea de que “un mundo nuevo” fue descubierto para que entonces sea comprensible que los europeos se preguntaran si los habitantes de ese nuevo mundo podían haber estado en el plan divino de la Redención. Aceptarlos como seres racionales, fue, según Marías, dilatar el concepto de humanidad, y eso lo considera virtud de los españoles. Así revela el narcisismo cultural dominante en aquella época, pero también la pervivencia de esta visión de mundo a finales del siglo XX donde el filósofo celebra tal “derecho” como si ello hubiera sido enorme mérito.
Cabe recordar que Marías obvia la prolongada discusión sostenida en el seno de la aristocracia europea acerca de la racionalidad de los indígenas. Ni siquiera la bula de 1537, en la que finalmente el Vaticano los reconoce oficialmente como seres humanos, logró disipar las dudas en algunos sectores de las elites europeas y de los colonizadores que continuaron tratándolos como bestias de carga.
Marías silencia que Colón zarpó del puerto de Palos para establecer una ruta marítima entre Europa y Asia con la intención de romper el monopolio musulmán sobre el comercio de las especias y, en vez, le atribuye a España una misión civilizadora. Esta representación retorcida de la historia la difundieron tempranamente los voceros de la monarquía española para ocultar el móvil puramente económico y, especialmente, para descalificar las múltiples denuncias sobre las crueldades y masacres cometidas por conquistadores y colonos. De tanto repetir tal mentira, se ha convertido en verdad la idea de que el fervor religioso, la eficacia y la originalidad fueron los elementos que posibilitaron la “dilatación” de España. De este modo, el hundimiento de la culturas que habían florecido en Cem Anahuac, en Mayab, en los Andes, se representa como si hubiera sido una hazaña realizada por héroes homéricos. Y el mayor genocidio cometido en la época moderna se oculta olímpicamente./JCP
LITERATURA Y SUBVERSIÓN
Emplear la poesía o las obras de ficción como medio para alcanzar un fin extraliterario ha sido desde siempre un tema controvertido; incluso entre los que se apartan de la estética del arte por el arte hay quienes cuestionan la eficacia de la literatura como arma para cambiar el mundo y tildan de ingenuo a quien emplea su escritura para revelar las injusticias sociales.
No obstante, la poesía y las obras de ficción suelen ser consideradas como una amenaza potencial por los regímenes autoritarios. El poeta Heberto Padilla, en los años en que aún era una celebrada personalidad en la sociedad cubana de los años sesenta, escribía estos versos que, en su caso particular, serían premonitorios:
No lo olvides, poeta.
En cualquier sitio y época
en que hagas
o en que sufras la Historia,
siempre estará acechándote
algún poema peligroso.
Padilla sugiere que la poesía puede transformarse en una espada de Damocles que pende sobre los poetas en todo tiempo y lugar amenazando su seguridad. No puedo dejar de recordar las palabras que me dijo un oficial del ejército uruguayo en uno de los allanamientos a los talleres gráficos de Comunidad del Sur antes de llevarme encapuchado a su cuartel, allá por el año 1972: “Un poema puede ser más peligroso que un fusil”.
En su obra La verdad de las mentiras (1990) Mario Vargas Llosa considera el tema de la literatura comprometida analizando la naturaleza y el papel que desempeñan las ficciones. Si bien en el ensayo que da título a este libro reconoce el papel de las novelas como pasatiempo individual e insiste en la idea de que funcionan como bálsamo para sobrellevar las frustraciones de la vida cotidiana, también destaca el carácter subversivo de cualquier obra de imaginación.
Para ilustrarlo nos recuerda la censura impuesta por el Santo Oficio a las obras de ficción en las colonias americanas. Según Vargas Llosa, al prohibir todo un género literario, los inquisidores establecieron como ley que las novelas siempre mienten en tanto que presentan una visión falsa de la realidad; también sostiene que aquellos censores comprendieron, mucho antes que críticos y novelistas, la naturaleza de la ficción y su propensión sediciosa.
No cabe duda que la Iglesia católica, instrumento fundamental de la política de la España Imperial, quería salvaguardar a toda costa la autoridad de la palabra escrita por temor a que se desvirtuaran las verdades evangélicas, y evitar así que los ‘bárbaros’ (que desconocían la mentira), confundieran fantasía y realidad y se propusieran combatir, al modo de Don Quijote, las barbaridades cometidas por los invasores. No obstante, el mérito de descubrir la potencialidad protestataria de la literatura no le corresponde a la Inquisición. Como se sabe, ya en la Antigüedad los filósofos griegos consideraban con suma desconfianza la influencia ‘perjudicial’ que ejercía la poesía épica en las mentes juveniles.
Sea como fuere, el “peligro” de las ficciones radicaría, de acuerdo con Vargas Llosa, en que al falsear la realidad, si bien le abre al lector una puerta para fugarse de las frustraciones cotidianas, al mismo tiempo esas mentiras suelen contener verdades que difunden una visión del mundo contraria a la que domina en la sociedad despertando sentimientos de rebeldía contra las limitaciones impuestas por un orden social injusto.(1)
De ahí que, como decíamos al comienzo, en un régimen autoritario la poesía y la ficción se interpretan como una amenaza incluso cuando representan pautas de conducta que transgreden la moral establecida, como ha sido el caso de La Colmena analizado en El compromiso de la obra literaria.
JCP
Estocolmo 2022
(1)
Vargas Llosa defendía hacia finales de los 80 que la mejor contribución de la literatura al progreso de la humanidad era recordarnos que el mundo está mal hecho. Seguramente sigue pensando que el mundo está mal hecho, pero desde la perspectiva del privilegiado, de ahí que se haya vuelto compadre de monárquicos y fascistas, y saque provecho de los paraísos fiscales.
EL AUGE DEL RELATO PROIMPERIAL EN ESPAÑA
Un ejemplo del auge del relato histórico proimperial en España es Imperiofobia y leyenda negra, obra de 500 páginas acogida con entusiasmo por periodistas, intelectuales y políticos tanto de extrema derecha como de la izquierda reformista. De Imperiofobia se han vendido más de cien mil ejemplares, y su autora, María Elvira Roca Barea, ha recibido La Medalla de Andalucía, galardonada con el Premio Los Libreros y nominada para el Premio Príncipe de Asturias.
Imperiofobia: la mentira como verdad
La razón del enorme éxito de este libro se debe seguramente a diversas y coincidentes circunstancias: la respetada editorial madrileña que avala la obra; el amplio apoyo de un sector de la élite cultural, entre ellos el Nobel Mario Vargas Llosa y el celebrado filósofo Fernando Sabater; el auge de la derecha populista y del fascismo en Europa; y, en especial, a las “verdades” que la autora postula, por ejemplo, que hay pueblos imperiales como España y EEUU, y pueblos subalternos, débiles y envidiosos que los han atacado desde siempre; o que el Imperio de Carlos V fue un dechado de virtudes y la leyenda negra un falsario creado por naciones inferiores con ayuda de personajes aborrecibles como fray Bartolomé de las Casas, a quien define como modelo del intelectual traidor, renegado y apóstata.
Para demostrar estas y otras afirmaciones apetecibles para ultramontanos y nacionalistas, Roca Barea se aboca a denigrar a humanistas e ilustrados, y a atacar a los Estados que aceptaron la iglesia reformada por Lutero y Calvino, quienes llevan en su memoria colectiva el adn de un odio visceral contra España, según esta celebrada académica.
Roca Barea sostiene que la Inquisición es un mito surgido en las guerras de religión, y siguiendo a Stephen Haliczer (profesor de la Universidad de Illinois), presenta las mazmorras del Santo Oficio como muy benignas, y justifica la tortura del “hereje contumaz”, ya que eran sesiones que no pasaban de 15 minutos, y siempre en presencia de un médico.
En la defensa que ensaya del Santo Oficio y en su ataque al Humanismo y a la Ilustración, la autora repite argumentos de los ultra nacionalistas católicos, de fascistas y monárquicos de todo pelaje. Y al igual que ellos, celebra la llamada conquista de América repitiendo las versiones de Menéndez Pidal, Julián Marías y Demetrio Ramos Pérez. Pero si los conquistadores por esas casualidades hubieran cometido acciones censurables, la autora lo soluciona con el tu quoque: todos en todo han sido mucho peores que los castellanos.
Roca Barea se suma, por tanto, al coro de quienes afirman que el genocidio padecido por los pueblos indígenas es un mito y, apostando al limitado conocimiento histórico de sus virtuales lectores, postula como el fundamento de los Derechos Humanos a las Leyes de Indias, otra de las grandes falsedades que enseña el relato establecido por los amanuenses del poder imperial. La autora silencia, por ejemplo, que esas leyes legitimaban el traslado forzado de poblaciones indefensas, la quema de sus aldeas y el sometimiento de los indígenas en régimen de servidumbre; silencia también las denuncias y testimonios sobre matanzas registrados por distintas autoridades enviadas a las colonias americanas por la propia Corona y, por supuesto, ignora la versión de los que fueron sometidos y sobrevivieron las masacres de los invasores. Todo discurso que no coincida con el discurso oficial del Estado español es, según ella, un ataque insidioso a la grandeza del Imperio de Carlos V. De ahí que justifique sus argumentos empleando supuestos artificios de los Estados que en siglos anteriores fueron enemigos de España:
Al ataque propagandístico no se responde más que de la misma manera, a ser posible de forma más ofensiva y más falsa.
Es lo que hace en su voluminosa obra surfeando en la ola de la extrema derecha populista; pero al menos es sincera, reconoce emplear el artificio atribuido a Joseph Goebbels, esto es: repetir mentiras para convencer de que son verdades irrefutables.
Como ha escrito José Luis Villacañas (catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid) en su obra Imperiofilia y el populismo nacional-católico, la capacidad de esta investigadora para “falsear los hechos y los conceptos no tiene límites”.
Para Roca Barea, el hecho de que se hayan formado imperios a través de los siglos mostraría que son beneficiosos para la humanidad, y por ello los presenta como
un motor de cambio y transformación y, por tanto, de evolución crucial en la historia de nuestra especie en los cinco continentes.
En respuesta a la función mejorativa de los imperios que la autora presenta en forma reiterada silenciando siempre las consecuencia negativas, Villacañas, en estilo irónico, enumera algunas:
No producen violencia, invasiones, imposiciones, destrucciones de culturas, desplazamientos en masa de gentes, cambios drásticos del mundo, de la vida, militarismo, oligarquías proconsulares, explotación masiva, empobrecimiento, guerra defensiva, derrota, ruina.
El Imperio de Carlos V fue responsable de todo esto y mucho más, pero la autora emplea el argumento ad hominem contra quienes han señalado tales atrocidades, y califica a los críticos de personajes envidiosos. Así nos enteramos de otra de las grandes verdades reveladas por la autora: los pueblos subalternos que critican a los pueblos imperiales lo hacen porque padecen un complejo de inferioridad, son antisemitas y racistas. Y afirma categóricamente que no hay ninguna diferencia sustancial entre lo que ella llama imperiofobia, antisemitismo o cualquier forma de racismo. Y, sin darse cuenta de tal disparate, critica duramente al Imperio francés y al inglés.
Como acertadamente observa Villacañas, no seremos racistas ni antisemitas si, al igual que Roca Barea, uno critica a los protestantes (o al francés por haber permitido la Ilustración), pero si uno critica a la monarquía católica española “que expulsó a los judíos en condiciones trágicas y los exterminó como pueblo peninsular antiquísimo, entonces, por una extraña regla de tres, se es antisemita”.
Imperiofilia: la crítica desde el eurocentrismo
El examen de Imperiofobia presentado por Villacañas es incisivo y brillante, como asimismo la crítica a los imperios y a la monarquía católica, pero su perspectiva no deja de ser eurocéntrica. Esta perspectiva se evidencia en el capítulo de su libro “El imperio de América” donde se maravilla de la valentía de los conquistadores, de la riqueza cultural del orden colonial, y al pasar menciona el genocidio y el etnocidio de los pueblos originarios. Veamos, por ejemplo, cuando presenta su visión de la época colonial:
una dominación que sometía a ingentes poblaciones subalternas, una destrucción de formas de vida autóctonas, una aculturación general, una prohibición del comercio libre, una extracción masiva de materias primas, etcétera.
Sin duda, una descripción del etnocidio (es decir, destrucción total o parcial de la identidad cultural de un grupo étnico) que nunca suscribirían los defensores de la obra civilizadora de España. No obstante, describe a los pueblos originarios en el lenguaje del colonizador, esto es, como si fueran subalternos, y evita señalar que la “destrucción de formas de vida autóctonas” implicó la masacre de poblaciones rebeldes y la muerte prematura de millones de seres humanos durante el primer siglo y medio del orden colonial.
Del mismo modo, cuando trata de explicar la hecatombe demográfica sufrida por los pueblos primigenios emplea una manera elegante de evitar el concepto de genocidio:
la implantación de la civilización hispana fue un trauma poblacional. En el ámbito de la región del Caribe los indígenas desaparecieron. México disminuyó su población de forma dramática. El Perú decayó menos por la propia complejidad del Tawantinsuyo.
Llamar trauma poblacional al descenso de la población que se ha estimado en 90% y en algunas regiones llegó al 100% es un eufemismo, como son eufemismos los verbos empleados para no mencionar el genocidio: “los indígenas desaparecieron”; “disminuyó su población” o “decayó”.
Aunque tal vez a Villacañas le pese, en los silencios de su análisis resuenan ecos del discurso imperial ya que evita mencionar las guerras de conquista que significaban guerra de exterminio, el desplazamiento de poblaciones, el arrasamiento de aldeas y campos de cultivo o las condiciones infrahumanas de trabajo. En la cita siguiente estos hechos se ocultan con los sustantivos “violencia” y “exceso” y, al igual que otros historiadores, recurre a la interpretación psicológica para explicar la hecatombe demográfica originada por el genocidio:
No hay duda de que las epidemias, la violencia, el exceso de trabajo, el tono vital depresivo, la carencia de horizonte existencial favorable, diezmaron poblaciones que en el altiplano mexicano eran muy numerosas.
Villacañas señala con claridad y contundencia el genocidio de los sefarditas en España, por ejemplo, cuando afirma que las elites cercanas a la monarquía católica “hicieron todo lo posible por destruir hasta la última gota de sangre hebrea en España”. Y también cuando observa la función represiva que cumplió la Inquisición que,
destinada a eliminar a los ricos e influyentes conversos, fue el complemento perfecto del exterminio del pueblo sefardita de tierras hispanas y funcionó de forma convergente con la expulsión de los hispanojudíos de 1492.
Pero cuando menciona el genocidio padecido por los indígenas, muestra enormes dificultades para describirlo con firmeza y claridad:
el genocidio inicial, resultante de la enfermedad, la conquista, la explotación y el trauma, dio paso a una vida nueva fruto de la adaptación, la voluntad de supervivencia y la resistencia.
Al enumerar las causas del genocidio, Villacañas pone en primer lugar las enfermedades y en segundo, la conquista. Es verdad, las enfermedades mataron posiblemente millones de indígenas. Pero los genocidios comenzaron con las guerras de conquista, y las enfermedades fueron una de sus consecuencias. Además, los genocidios no terminaron al finalizar “la conquista” sino que se prolongaron durante toda la época colonial.
Ahora bien, hablar de “la conquista” es el artilugio que el relato imperial ha establecido para ocultar que fueron guerras de exterminio contra los pueblos que resistieron la invasión de los castellanos. Pero tal vez lo más sorprendente de la reflexión de Villacañas sea que deduzca un fruto positivo como consecuencia de los genocidios y de los etnocidios: una vida nueva.
No deja tampoco de sorprender cuando explica maravillado “la capacidad increíble”, el “coraje y valentía” que los conquistadores mostraban al
adentrarse en los territorios majestuosos de América. Claro que su coraje y valentía sobrecogen cuando uno imagina su vida de conquistadores […].
Este arrojo que hoy nos maravilla ya se había fortalecido por una práctica imperial previa en las guerras de Granada, en África, en Italia.
O sea, los corajudos conquistadores no invadían sino que se adentraban en los territorios de los pueblos originarios y, como cualquier nacionalista español, Villacañas se maravilla de tales proezas. Más adelante, en el mismo tono admirativo explica la praxis de los conquistadores:
Claro que no fue un azar que los estamentos hidalgos se expandieran por América. Como águilas, oteaban el horizonte para ver dónde podían aplicar su pericia militar, dispuestos a expandirse para extraer recursos fiscales, promoción social y honores, toda vez que ya no tenían más musulmanes en la península.
Cabe anotar que Villacañas emplea el concepto de expansión, tradicionalmente usado por los defensores de la conquista: no fue que España invadió y ocupó territorios ya habitados, sino que se expandió. Más adelante destaca la riqueza cultural de la “sociedad novohispana” al caracterizar la formación de la sociedad criolla a lo largo del siglo XVII:
… la vida en América gozaba de la complejidad de los actores letrados que existía en España. Obispos, religiosos tan diversos como dominicos y franciscanos, con sus tesis radicalmente distintas sobre la forma adecuada de evangelizar; jesuitas o agustinos, juristas, caballeros, terratenientes capaces de mantener el espíritu feudal hasta el siglo XX, todos estos elementos urbanos o rurales dieron a la sociedad novohispana una riqueza que supo expresarse en las formas normativas del barroco, dotándolo de una impronta popular única que todavía nos impresiona. Por ella alienta el alma popular de los artesanos indígenas.
Sin duda, los artesanos indígenas aportaron su talento en las expresiones del barroco colonial. Pero esta visión de la sociedad “novohispana” oculta que era una sociedad estructurada en castas establecidas según el color de la piel; que los blancos y solo los blancos nacidos en España tenían el poder político, religioso y militar; que cualquier forma de evangelizar era en realidad una forma distinta de eliminar culturas indígenas y erradicar “herejías”; que el espíritu feudal significaba poder opresivo ilimitado sobre los vencidos. En el mismo sentido positivo y a propósito de la España imperial, Villacañas sostiene:
En general, lo mejor que se puede decir del imperio español es que mostró la flexibilidad propia del desorden y el circunstancialismo propio del catolicismo para organizar un sistema de traducciones de las viejas culturas a las nuevas, permitiendo sorprendentes metamorfosis del mundo de la vida indígena que, en la medida en que mantenían las huellas poderosas de su mundo arcaico, sirvieron de profundo consuelo a sus portadores.

